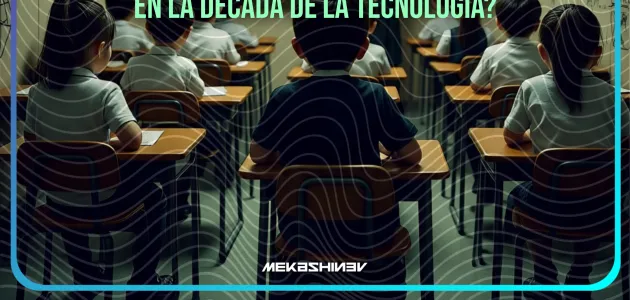
Hablar del mexicano y la lectura es como tocar una llaga cultural: todos saben que existe, pero pocos quieren profundizar. Las estadísticas no mienten: el promedio nacional de libros leídos por persona al año es escandalosamente bajo (apenas 3.7 según el INEGI, y eso con buena voluntad). Pero el problema no es solo que se lea poco, sino que muchos ni siquiera ven el acto de leer como algo deseable. Leer se volvió castigo escolar, un requisito para pasar materias o ganar puntos, en lugar de una herramienta de curiosidad o disfrute. Y esa relación distorsionada ha pasado de generación en generación, como si fuera un mal hereditario disfrazado de tradición.
Y justo cuando parecía que podríamos remediarlo con acceso más amplio a la información y libros digitales, llega la tecnología moderna… y nos empuja en dirección contraria. En lugar de fomentar la lectura, la mayoría de los dispositivos actuales están diseñados para lo inmediato, lo visual, lo efímero. ¿Por qué leer 15 páginas cuando puedes ver un TikTok de 15 segundos que te resume la vida de Shakespeare con filtros y música de corrido tumbado? Los niños crecen con tablets antes que libros, y los jóvenes se acostumbran a scrollear, no a detenerse, analizar o reflexionar. No es que la tecnología sea mala, es que está programada para premiar la distracción. Y el cerebro, siempre oportunista, se adapta feliz a lo que menos esfuerzo le pide.
La ironía es que hoy tenemos más acceso a la lectura que nunca antes en la historia: bibliotecas virtuales, libros gratuitos en línea, audiolibros, PDFs circulando por todos lados... pero también tenemos menos disposición a leerlos. La competencia por la atención es feroz, y la lectura —que requiere silencio, paciencia y compromiso— está perdiendo por goleada. Es más fácil ver un resumen en YouTube que leer un capítulo. Más sencillo copiar una frase de Google que entenderla realmente en su contexto. Así se forma una generación que sabe buscar respuestas pero no sabe hacerse preguntas. Y eso, en un país donde el pensamiento crítico ya es escaso, debería preocuparnos mucho más de lo que parece.
¿Y los adultos? También tienen su parte de culpa. Padres que no leen no crían hijos lectores. Profesores que enseñan lectura como tarea en lugar de como experiencia, tampoco ayudan. El niño que crece viendo a su papá con el celular en la mano y no con un libro, aprende rápido qué es “normal”. Y cuando la tecnología suple incluso la conversación (grupos de WhatsApp familiares donde nadie se habla cara a cara), leer ya no parece tan útil. El resultado: una cultura donde leer es visto como un lujo, no una necesidad. Donde saber leer es diferente a comprender. Y donde, tristemente, se le da más importancia a la velocidad del WiFi que a la profundidad del pensamiento. Así, no es solo que estemos leyendo menos… es que estamos pensando menos. Y eso, en cualquier sociedad, es una receta para el estancamiento.
La neurociencia ha demostrado que la lectura no es una habilidad natural como hablar o caminar; es una invención cultural que el cerebro debe aprender, adaptar y perfeccionar a través de múltiples procesos cognitivos. Leer activa una red compleja de regiones cerebrales: desde la corteza visual (que decodifica las letras), hasta las áreas del lenguaje, la memoria, y la atención ejecutiva. No es un acto pasivo: es una gimnasia mental intensa que, al repetirse, fortalece las conexiones neuronales involucradas en la comprensión, el análisis, la abstracción y el pensamiento crítico. Cada vez que leemos, literalmente reformateamos el cerebro para entender el mundo de forma más profunda, más ordenada y más crítica.
Las habilidades cognitivas que se desarrollan con la lectura —como la memoria de trabajo, la atención sostenida, la inferencia lógica y la capacidad de integración semántica— son esenciales no solo para el éxito académico, sino para la vida diaria. Un niño que lee regularmente no solo aprende más vocabulario, sino que mejora su capacidad de concentración, su flexibilidad cognitiva y su comprensión de realidades más allá de la propia. La lectura entrena al cerebro para mantener el enfoque en una sola tarea, interpretar significados abstractos y conectar ideas complejas, cualidades cada vez más escasas en una cultura saturada de estímulos rápidos y dispersos. Sin lectura profunda, el pensamiento se vuelve superficial, reactivo, emocionalmente impulsivo.
la lectura es el puente entre el conocimiento y el aprendizaje significativo. No basta con adquirir información; lo crucial es interpretarla, filtrarla y relacionarla con lo que ya sabemos. Eso es aprendizaje. Y leer es la herramienta que entrena esa maquinaria. La neurociencia lo confirma: los cerebros lectores presentan mayor densidad de materia gris en áreas asociadas a la empatía, la toma de perspectiva y la regulación emocional. Es decir, leer no solo hace a la gente más lista, sino más humana. Pero esto requiere tiempo, repetición, y una práctica constante que forma parte de un proceso de maduración neurológica. Cuanto más temprano y frecuente se lee, más profundas son las huellas neuronales que se forman.
Por eso preocupa tanto que la lectura esté siendo desplazada por pantallas interactivas, videos cortos y contenidos hiperestimulantes. El cerebro joven, aún en desarrollo, es muy sensible a la recompensa inmediata, y la tecnología moderna está diseñada para alimentar ese impulso constantemente. Leer, en cambio, enseña lo opuesto: tolerancia a la demora, concentración prolongada, y el esfuerzo mental de imaginar, no solo recibir imágenes. La neurociencia nos advierte: si dejamos de leer, no solo dejamos de aprender bien —dejamos de pensar bien. Porque la lectura no es solo un acto cultural: es una condición para que el cerebro desarrolle todo su potencial cognitivo y humano. Sin ella, el aprendizaje pierde profundidad, y la mente, rumbo.


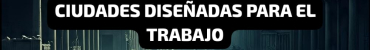


Comments